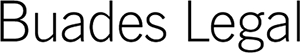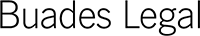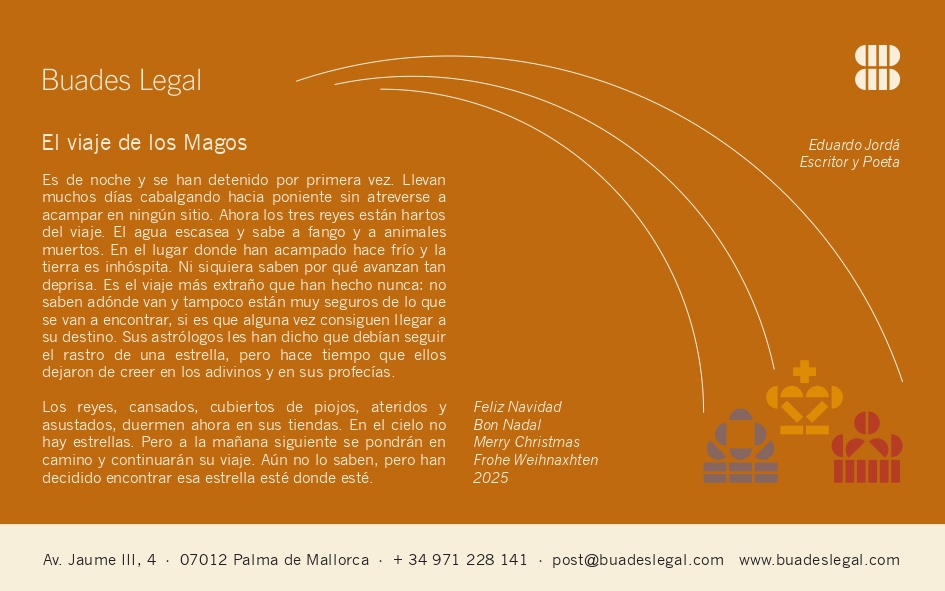
Child theme index:Miguel Reus imparte una jornada sobre las claves para legalizar una construcción en suelo rústico en la Asociación Balear de Constructores

El pasado jueves, día 17 de octubre, la sede de la ACB (Asociación Balear de Constructores) organizó una jornada que fue impartida por el socio director de Buades Legal, Miguel Reus, y que llevaba por título ¿Tienes una construcción en suelo rústico? Descubre cómo legalizarla antes de que sea tarde.
Ante un auditorio abarrotado, la sesión abordó las claves del nuevo Decreto ley 3/2024 del Govern Balear, que abre una oportunidad única para regularizar edificaciones en suelo rústico que actualmente están fuera de ordenación. Reus recordó que «quienes posean una construcción que fue realizada sin licencia y no cumple con la normativa vigente, ahora tienen 3 años para aprovechar este procedimiento extraordinario de legalización». Durante la conferencia, los asistentes pudieron tomar buena nota de los requisitos necesarios para no perder la oportunidad de darle una solución definitiva a estas propiedades.
A la conclusión, los asistentes pudieron plantear sus consultas al ponente durante un prolongado espacio de tiempo. Fue tal el interés que generó la temática entre los presentes que, debido al gran número de preguntas formuladas, la jornada superó las dos horas de duración.
Qué debes saber a la hora de vender un inmueble con irregularidades urbanísticasCuando se pretende vender un inmueble que tiene irregularidades urbanísticas, es común que surja la duda de si es posible realizar la venta y en qué condiciones.
Pues bien, la respuesta es que sí es posible venderlo, siempre y cuando se informe debidamente al comprador sobre la existencia de dichas irregularidades.
La normativa en vigor exige informar al comprador sobre cualquier irregularidad urbanística del inmueble antes de formalizar la venta. De no hacerlo, el comprador podría, según el caso, o bien exigir una rebaja en el precio o incluso ejercer su derecho a revocar la compraventa, lo que implicaría la anulación del contrato y la devolución de las prestaciones recibidas.
Para evitar posibles reclamaciones futuras, se recomienda incluir en la escritura pública de compraventa una cláusula que disponga que el comprador ha sido debidamente informado, que comprende la situación urbanística del inmueble y la acepta de forma expresa.
Adicionalmente, es aconsejable firmar un documento privado entre ambas partes, donde se detallen las irregularidades urbanísticas existentes, el estado de estas (es decir, si están prescritas o no) y se especifique quién asumirá las responsabilidades futuras relacionadas con tales irregularidades, entre otras consideraciones. En este documento, el comprador deberá manifestar que comprende y acepta plenamente la situación del inmueble, renunciando a cualquier acción contra el vendedor.
Dado que cada caso presenta sus particularidades, es imprescindible analizar cada operación de forma individual y contar con asesoramiento legal adecuado. No informar correctamente al comprador sobre la situación urbanística del inmueble puede derivar en responsabilidades legales para el vendedor, pudiendo llegar a la rescisión del contrato de compraventa.
Expediente contradictorio previo al despido. Consecuencias de su inobservanciaMucho ha acontecido desde que 13 de febrero de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears dictara sentencia declarando la improcedencia de un despido disciplinario por la estricta inobservancia de un requisito formal consistente en no ofrecer al trabajador despedido la posibilidad de defenderse, con carácter previo a la comunicación extintiva, de los cargos formulados contra él y sin ser ese trabajador, ahí lo relevante, representante legal de los trabajadores.
En esencia, el fundamento de esa resolución judicial residió en el artículo 7 del Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo que establece que «no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad».
En esta entrada a nuestro blog queremos exponer de forma sintética las tres posiciones jurisprudenciales de nuestros Tribunales Superiores de Justicia al tiempo de interpretar las consecuencias de la inobservancia de ese trámite formal, plasmadas en tres importantes sentencias dictadas por tres Tribunales Superiores de Justicia diferente de nuestro panorama judicial, de las cuales extractamos sus pasajes más relevantes:
I. Sentencia 68/2023 del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, Sala de lo Social de 13 de febrero de 2023 (rec. 454/2022). Improcedencia del despido.
Nos dice el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears:
«El mandato del precepto analizado, el art. 7 del Convenio 158, a diferencia de otros del mismo precepto (como el art. 6, analizado por la sentencia referida, relativo a la enfermedad como causa del despido, o el art. 10, en lo referente a la reparación adecuada del despido «injusto»), es muy claro y concreto, y, por tanto, su aplicación directa, incontestable: «No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él- con una sola reserva o excepción, «a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad», no sólo inimaginable en nuestro marco normativo sino que, como veremos más adelante, explícitamente contraindicada al imputarse un comportamiento de acoso.
El incumplimiento de esta garantía elemental, el derecho de audiencia previa, resulta especialmente grave en casos como el presente en el que la gravedad de imputación disciplinaria sobrepasa la esfera estrictamente laboral o profesional, y afecta a otras áreas muy sensibles de la personalidad.
Por tanto, el incumplimiento de esta garantía establecida en una norma internacional, de aplicación directa y carácter prevalente respecto al ordenamiento jurídico interno, debe determinar, indefectiblemente, que -ya sólo por este motivo- debamos declarar la improcedencia de despido impugnado».
En consecuencia, acorde a esta primera interpretación judicial, al haberse incumplido con un requisito formal del despido, del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores se obtiene que la consecuencia no puede ser otra que la de calificar el despido como improcedente, al no haberse observado con el procedimiento obligado.
II. Sentencia 425/2023 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 28 de abril de 2023 (rec. 1436/2022). Derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios.
Nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid:
«La cuarta cuestión que entonces surge es si a efectos del artículo 55.2 del Estatuto de los Trabajadores tal vulneración determina la improcedencia del despido. El texto literal del artículo 55.2 del Estatuto de los Trabajadores es que el despido será improcedente «cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1». La misma conclusión resulta del artículo 108.1 de la Ley de la Jurisdicción Social, que dice que el despido se calificará como improcedente «en el supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma establecidos en el número 1 del artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores». La audiencia previa exigida por el artículo 7 del convenio 158 de la OIT no aparece en dicho número 1 del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, salvo cuando «el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical», o bien cuando se trate de una exigencia formal impuesta por convenio colectivo.
Podría quizá admitirse una interpretación de la norma legal de los artículos 55.2 del Estatuto de los Trabajadores y 108.1 de la Ley de la Jurisdicción Social que supere la mera literalidad, puesto que no en vano se viene considerando que la omisión de la audiencia previa prescrita en el artículo 98 del Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), pese a no estar incluida en la remisión que hace el artículo 55.2 del Estatuto de los Trabajadores, es causa de improcedencia (en ese sentido sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 13 de febrero de 2023 (recurso 454/2022). Por otra parte se podría interpretar que si del artículo 7 del convenio 158 de la OIT se deriva una obligación de audiencia previa, en cumplimiento del mismo la refundición introducida por el Real Decreto Legislativo 1/1995 artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores no debiera haber obviado la prevalencia de dicho convenio y una correcta refundición hubiera introducido en dicho precepto la exigencia del convenio 158 de la OIT, de manera que la regulación del artículo 55.2 sería ultra vires, al limitar la audiencia previa a los representantes legales y sindicales de los trabajadores y a los supuestos previstos en convenio colectivo. Sin embargo, no es ese el criterio mayoritario de esta Sala, que ya en sentencias anteriores ha considerado que la omisión de la audiencia previa prescrita por el artículo 7 del convenio 158 de la OIT no es causa de improcedencia conforme al artículo 55.2 de Estatuto de los Trabajadores por no estar incluida en su número primero.
Por tanto la tesis que seguimos por mayoría es que la omisión del trámite de defensa del trabajador en el procedimiento previo de despido, en aplicación del artículo 7 del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo no es un requisito a cuyo incumplimiento la Ley española anude la declaración de improcedencia del despido, salvo cuando se trate de un representante legal de los trabajadores o delegado sindical, o cuando se trate de una exigencia formal impuesta por convenio colectivo. Por tanto el incumplimiento de dicho precepto producido en el caso de autos no determina la calificación del despido como improcedente, como pretende la parte recurrente.
Esto no significa que el incumplimiento del artículo 7 carezca de sanción jurídica, puesto que:
-El derecho de audiencia previa al despido es una obligación que nace ex lege por la existencia de un contrato de trabajo (artículo 4.2.h del Estatuto de los Trabajadores) y su vulneración constituye una infracción administrativa grave tipificada en el artículo 7.10 del Estatuto de los Trabajadores;
-La omisión de la audiencia previa por el empresario, cuando sea contraria al artículo 7 del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, constituye el incumplimiento de una obligación y por tanto es de aplicación el artículo 1101 del Código Civil («quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas»), por lo que el trabajador tiene derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que le ocasione el incumplimiento. Específicamente de ello resulta que si el despido posteriormente es posteriormente declarado improcedente en sentencia judicial por motivos que el trabajador alegó en el momento del juicio y podría haber alegado antes de producirse el mismo en el trámite de audiencia previa, de manera que el despido se podría haber evitado si se hubiera escuchado al trabajador a tiempo y considerado sus razones, aparece un daño indemnizable. La valoración de ese daño indemnizable llevará a imponer una indemnización adicional a la propia y tasada del despido improcedente, que incluso pudiera consistir en los salarios dejados de percibir hasta el momento en que se celebró la vista del juicio en la que el trabajador tuvo la ocasión de explicar los motivos, ya que dicha audiencia debía haberse celebrado antes del despido. La restauración de la obligación incumplida lleva a situar las consecuencias del despido (la extinción de la relación laboral) en el momento posterior a dicha audiencia, que en ese caso no se habría producido hasta el acto del juicio».
En consecuencia, acorde a esta segunda tesis, al no prever el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores no prevé como requisito el trámite de audiencia previa para los trabajadores, no se puede calificar el despido como improcedente a falta de dicho trámite.
En este sentido, se interpreta que el derecho a una audiencia previa es una obligación que nace de la mera existencia de un contrato de trabajo y que, por lo tanto, al incumplir la misma se incumple con una obligación contractual, que permite ser indemnizada ex artículo 1.101 del Código Civil.
Por ello, según ese Tribunal Superior de Justicia, nace la posibilidad que el trabajador tenga derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que ocasiona dicho incumplimiento en caso de que el despido sea declarado improcedente. Es decir, prevé una indemnización adicional en base a este incumplimiento que nos dice puede ser los salarios dejados de percibir por el trabajador hasta la fecha de celebración del juicio, en el que éste pudo efectuar debidamente su derecho a la defensa.
III. Sentencia 3804/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, de 4 de julio de 2024 (rec 3853/2023). No obligatoriedad del trámite de audiencia previa.
Nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña:
«Cuando se trata de interpretar el alcance de una determinada norma no se puede hacer una lectura sesgada, parcial e interesada de un solo precepto, sino hay que tener en cuenta la norma en su totalidad, y si se hubiere hecho esto, el actor se hubiere dado cuenta que el art. 1 del Convenio 158 también es claro al señalar que lo allí regulado deberá aplicarse por medio de la legislación nacional. El art. 7 no es de aplicación directa si hay posterior desarrollo normativo interno, y en nuestro caso, ese desarrollo viene en el art. 55.1y 2 del TRLET, así como por la jurisprudencia de aplicación, a pesar de que solo se extienda a determinados colectivos de trabajadores (representantes legales o sindicales o afiliados a un sindicato) pero para los que no se tiene en cuenta la naturaleza de los incumplimientos que se les imputan.
Por tanto, como el TRLET en estos casos no impone a la empresa la obligación de dar audiencia previa a un trabajador como el actor, que no ostenta la condición de representante legal de los trabajadores, ni sindical, ni consta que esté afiliado a un sindicato, y como además, tampoco el convenio colectivo de aplicación ha arbitrado esta exigencia, a la única conclusión a la que se puede llegar es que empresa cumplió con las obligaciones formales que le impone tanto nuestra legislación interna, como la internacional, desde el mismo momento que entregó al actor la carta de despido comunicándole para que se pudiera defender con plenas garantías de las faltas cometidas que se le imputaban, así como su calificación, por lo que procede rechazar este segundo motivo de nulidad».
En definitiva, el ET no exige dar audiencia previa a un trabajador que no ostenta la condición de representante legal de los trabajadores, ni sindical, ni que esté afiliado a un sindicato, o que el convenio colectivo así lo considere, por ello, la empresa ha cumplido en el presente caso con las exigencias de la legislación interna e internacional mediante la entrega de la carta de despido, sin que se haya generado indefensión alguna.
[…] La consecuencia de la aplicación del control de convencionalidad es el «desplazamiento», no la «integración», de manera que no parece que sea posible integrar el contenido del art. 7 del Convenio 158 de la OIT en el art. 55.1 del ET para que se beneficie de la improcedencia recogida en el apartado 4. Consecuencia lógica de ello es que, para que sea directamente aplicable -dejando al margen el requerimiento de desarrollo normativo nacional recogido en su art. 1-, el Convenio de la OIT tendría que recoger tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica, algo que no ocurre. A mayor abundamiento, la existencia de conflicto entre normas que dé pie a la aplicación del control de convencionalidad es cuestionable, pues parece difícil hablar de conflicto -como requiere el artículo 31 de la Ley 25/2014- entre una norma internacional y la falta de regulación de esa cuestión en el derecho nacional.
Que el art. 7 del Convenio nº 158 OIT no es claro se demuestra también por las soluciones divergentes que alcanzan la STSJ Baleares 13 de febrero 2023 (rec. 454/2022) y la STSJ Madrid núm. 425/2023, de 28 abril. La primera opta por declarar la improcedencia del despido en que no se ha otorgado al trabajador la posibilidad de defenderse, mediante una audiencia previa, de los incumplimientos de que se le acusa, por infracción del artículo 55.4 del ET. Mientras que la segunda, por el contrario, razona que no existe consecuencia jurídica prevista para el incumplimiento del art. 7 del Convenio 158 de la OIT y, descartando la improcedencia, propone una solución alternativa: partiendo de que se ha producido el incumplimiento de una obligación legal y surgido un daño indemnizable, a falta de previsión sobre la consecuencia de dicho incumplimiento, declara la existencia de responsabilidad de la empresa. Declarado el despido procedente, aunque la Sala de Madrid no ahonda en cómo debe calcularse esa indemnización, propone que esta consista en los salarios dejados de percibir desde el momento del despido, cuando se le denegó al trabajador la oportunidad de defenderse, hasta el momento de la vista, cuando finalmente pudo hacerlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sujeta la indemnización a la determinación del daño. En este aspecto, el hecho de que la Sala no haya tenido un precepto -más allá del genérico artículo 1101 del Código Civil- donde apoyarse a la hora de determinar cuál debe ser la consecuencia del incumplimiento, revela que el contenido del art. 7 del Convenio 158 de la OIT no puede ser aplicado directamente, a diferencia de la mayoría de los tratados internacionales (art. 30.1 de la Ley 25/2014).
La diferente conclusión alcanzada por esas dos sentencias no hace sino reforzar el argumento de que el art. 7 no es suficientemente claro y preciso y, no siendo self-executing, requiere de desarrollo normativo nacional para poder llevarse a efecto, como ya indicó el Tribunal Supremo en su sentencia 12590/1988, de 8 de marzo.
Por tanto, no parece que deba entenderse obligatorio el trámite de audiencia previa al trabajador que va a ser despedido al objeto de que se defienda, en la medida en que la aplicación directa del art. 7 del Convenio 158 de la OIT plantea serias dudas, a lo que se suma la exigencia de desarrollo normativo en el ordenamiento jurídico nacional que exige el propio Convenio. En cualquier caso, habrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie de nuevo sobre esta cuestión para ratificar o matizar su antigua doctrina en la materia».
En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sostiene que siendo que el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo no es claro ni en su supuesto de hecho ni en su consecuencia jurídica, no reviste los elementos necesarios para ser norma de aplicación directa, siendo que se deberá estar al desarrollo normativo contenido en nuestro derecho nacional, en este caso en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, que en ningún momento impone ese trámite de audiencia previa, a cuya inobservancia, pues, no se podrá anudar consecuencia jurídica alguna.
Nótese, pues, la disparidad de criterios y de alcances jurídicos al tiempo de evaluar las consecuencias de inaplicar ese trámite de audiencia previa previsto en el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, con la consecuente inseguridad jurídica que ello plantea.
No es objeto de esta entrada posicionarnos ante una u otra tesis, sino meramente dejar constancia de la existencia de las mismas mientras quedamos a la espera de que el Tribunal Supremo dé solución a esta cuestión tan controvertida.
Buades Legal asiste a la gala de los Premios Mallorca Zeitung 2024El pasado 10 de octubre, Gabriel Buades y Daniel Olabarría, socio director y abogado de Buades Legal, acudieron en representación de la firma a la ceremonia de entrega de los Premios Mallorca Zeitung 2024, que se celebró en las Bodegas Suau, un enclave histórico fundado en 1851 que se transformó en el escenario ideal para un evento anual reconoce a personas y organizaciones que han destacado por su contribución al bienestar y la convivencia en la isla, independientemente de su nacionalidad.

Los galardones que otorga el semanal de habla alemana de Prensa Ibérica en Mallorca, creados en 2018, destacan a residentes alemanes, suizos y austriacos que han tendido puentes entre las comunidades locales y europeas. Entre los premiados de esta edición se encuentran el Lions Club Palma, reconocido por su proyecto «Comida para todos»; el psiquiatra Rainer Oberguggenberger, por su labor en salud mental en el Hospital Son Espases; y Corinna Graf, directora de Puerto Portals, por su contribución a la economía de Mallorca.
Diligencias preliminares: consideraciones procesales importantesAl solicitar diligencias preliminares, es fundamental tener en cuenta diversas cuestiones procesales. Según lo establecido en el artículo 256.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la solicitud deben exponerse los fundamentos de manera detallada, haciendo referencia específica al asunto que se desea preparar para el juicio.
Este artículo obliga a expresar los fundamentos de las diligencias preliminares, con referencia circunstanciada a la acción que se pretenda ejercitar. La lógica del precepto es clara: la procedencia de las diligencias dependerá de la conexión entre la diligencia que se pide y la acción que se ejercite. Por ello, deberá definirse con claridad y precisión esa acción, so pena de ver desestimada la diligencia solicitada.
La exigencia del artículo 256.2 LEC no es baladí, porque permite al Juzgado verificar la concurrencia de otros requisitos legales de las diligencias como la justa causa y el interés legítimo de la petición y la indispensable adecuación de la diligencia solicitada a la futura acción. Es más, la propia naturaleza de las diligencias preliminares que se dirigen contra aquél que aún no es parte en ningún procedimiento exigiéndole determinada actividad, obliga a definir con la posible concreción la futura demanda que deba ejercitarse, tanto desde el punto de vista del Juzgado –para determinar la concurrencia de los requisitos legales–, como del receptor de las diligencias.
No es ocioso destacar que la práctica judicial ofrece supuestos en los que la falta de mención precisa y clara de la futura acción que se vaya a interponer conduce al archivo de las diligencias preliminares. Al respecto, el Auto de 30 de mayo de 2008 de la Sección 25ª de la Audiencia Provincial de Madrid (JUR 2008/223675) establece que:
“Ciertamente, y aclarando que la pretensión debió hacerse conforme al artículo 256.1.4ª LEC, tiene poco sentido plantear el examen de toda la documentación de la comunidad de propietarios de los once últimos años para preparar una indefinida reclamación por pagos realizados en virtud del fallo de diferentes resoluciones judiciales”.
En la misma línea, podemos encontrar el Auto de 17 de junio de 2008 de la Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Madrid (JUR 2008/272857).
Como consecuencia de ello, la solicitud de diligencias preliminares debe quedar justificada manifestando el objetivo final de la misma, no limitándose a sugerir una posible acción del todo infundada.
Las diligencias solicitadas tienen por objeto la “cosa” a la que “se haya de referir el juicio” (art. 256.1.2º de la lec).
Asimismo, es importante que el solicitante especifique en qué artículo de la LEC basa su solicitud, sin limitarse a citar los artículos encargados de regular las diligencias preliminares de manera genérica. Por ello, tomaremos como base el artículo 256.1 de la LEC dedicado a las clases de diligencias preliminares y su solicitud, para deducir que la solicitud de las diligencias preliminares se fundaría en el apartado 2º del artículo 256.1 de la LEC, conforme al cual el juicio podrá prepararse “mediante la solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio”.
La finalidad de las diligencias preliminares a que se refiere el apartado 2º del artículo 256.1 de la LEC se limita, sin embargo, a identificar la “cosa” que vaya a constituir el objeto del futuro juicio. Tienen su ámbito propio de aplicación, por tanto, en la preparación de aquellas acciones (reales o mixtas y excepcionalmente personales) que tengan por objeto la entrega de una cosa. Permiten precisamente identificar la existencia y estado de esa cosa, así como su poseedor actual, para dirigir así correctamente la acción. Como ha señalado la doctrina especializada:
“La diligencia del num. 2º, consistente en la exhibición de una cosa, en conducente para determinar si la persona es su poseedora, siempre que el solicitante se proponga presentar una demanda de cuya estimación derive la condena a la entrega de la cosa. La lec no exige que haya de tratarse de una acción real o mixta, por lo que puede tratarse de cualquier acción -también personal – si la misma puede conducir obtener la entrega de la cosa” (Díez-Picazo, I, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, Ed. Civitas, Madrid 2001, pág. 478).
Dentro de la expresión “cosa” no cabe incluir la exhibición de documentos.
Una evidencia clara está en el hecho de que en todos los supuestos en los que el legislador ha querido prever la posibilidad de solicitar documentos o contratos por medio de diligencias preliminares lo ha recogido expresamente haciendo referencia al término “documentos”, no al de “cosa”.
Como explica, entre otras, la Audiencia Provincial de Barcelona en su Auto de 22 de enero de 2009 (ac 2009/1185):
“Así, si por «cosa que tenga en su poder» la persona a la que se pretenda demandar, más allá del concepto de cosa mueble o inmueble que es o puede ser objeto de apropiación, en los términos del artículo 333 del Código Civil, se pudiera entender cualquier documento en poder de la persona a la que se pretende demandar, carecería de sentido la enumeración de los concretos documentos que son admitidos como objeto de las diligencias preliminares en los apartados 1º, 3º, 4º, y 5º del artículo 256,1, que hacen referencia a los documentos en los que conste la capacidad, representación o legitimación del futuro litigante; los actos de última voluntad; los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad; o el contrato de seguro, ya que sería inútil la enumeración de los concretos documentos admitidos, de haber una norma que, con carácter general, admite cualquier documento”.
De este modo, la “cosa” a la que se refiera la diligencia preliminar prevista en el artículo 256.1.2º de la LEC ha de “constituir el contenido de la resolución a alcanzar por el solicitante, como consecuencia del ejercicio de una acción real o personal en el ulterior proceso” (Auto de la Audiencia de Las Islas Baleares de 21 de junio de 2007; JUR 2007/320552). En otras palabras, “estamos ante una diligencia cuyo resultado sirve para determinar la existencia real de un bien, y para asegurar que la posesión de la cosa litigiosa la tiene una concreta persona” (Auto de la Audiencia Provincial de Almería de 22 de octubre de 2007 -JUR 2008/219012-).
Su ámbito propio son, pues, las acciones relacionadas con la titularidad o posesión de la cosa litigiosa, cuya entrega ha de constituir el objeto de la acción futura. Así lo ha venido entendiendo, de manera pacífica, nuestra jurisprudencia.
Los únicos casos en los que se podría asimilar el término “cosa” con el de “documento” serían aquéllos en los que el documento solicitado es el objeto mismo sobre el que va a recaer la pretensión ejercitada en ese futuro proceso. Es decir, los casos en los que se discuta sobre la titularidad, posesión u otras circunstancias del documento en cuestión. No puede, por tanto, utilizarse la vía de las diligencias preliminares para conseguir documentos que sirvan, por ejemplo, para verificar los términos de un acuerdo o posibles incumplimientos contractuales.
Tales documentos, si no están a disposición de las partes, habrán de llevarse a los autos siguiendo las reglas sobre aportación de pruebas.
En conclusión, la adecuada presentación de las solicitudes de diligencias preliminares es esencial para el éxito de cualquier acción futura en el ámbito judicial. La precisión en la definición de la acción a ejercitar y la conexión clara con las diligencias solicitadas son imprescindibles para evitar desestimaciones. Asimismo, es vital que los solicitantes fundamenten adecuadamente su petición, especificando los artículos pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y delineando el objeto del juicio.
Problemática del actual Artículo 382 del Código Penal. Configuración del delito contra la seguridad del trafico interconexo al delito de imprudencia grave con resultado de muerteLa actual regulación de los delitos contra la seguridad del tráfico en nuestro Código Penal (artículos 379 a 385), nos ofrece serias dudas que no precise, al menos en función del contenido de su articulo 382, urgente reforma y adaptación a la comparativa y normativa europea.
En efecto, estamos ante la necesidad de endurecer nuestro actual Código Penal en lo que afecta a los delitos contra la Seguridad del tráfico cuando éstos, bien por razón de exceso de velocidad (artículo 379-1º); bien por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas (artículo 379-2º) o bien por conducción temeraria (artículos 380 y 381), conforme a lo previsto en el artículo 382, además del riesgo prevenido en los artículo 379,380 y 381 se produce un resultado de muerte o lesivo en las personas.
En estos supuestos, el artículo 382 nos determina que se impondrá tan sólo la infracción más grave penada en su mitad superior.
Conviene pues, prestar atención a esta definición taxativa del precepto en cuestión cuyo contenido supone que, de producirse cualquier delito contra la seguridad del tráfico con resultado de muerte o lesiones, se impondrán las penas previstas en los articulos que regulan los delitos de imprudencia grave (artículo 142-1º en caso de muerte y 152-1º en el caso de lesiones).
Cumple significar que trataremos el supuesto más sangrante y afectivo, esto es, el supuesto de un resultado de muerte previsto en el artículo 142-1º por imprudencia grave y en el que como pena se establece la de prisión de uno a cuatro años (amén de la privación del permiso de conducir de uno a seis años), por tanto, estamos hablando mitad superior según regla el artículo 382, es decir, de dos a cuatro años.
En la práctica, nos encontramos que este conductor, en la mayoría de las ocasiones, si no tiene antecedentes y se le condena mayoritariamente a dos años de prisión, se le suspende la pena y no cumple ni un día en centro penitenciario. Al final, el precepto de referencia solo sanciona con la indemnización asumida por la aseguradora como responsable civil directa de los hechos y con la retirada del carné de conducir. Ésta es la realidad mayoritaria y por la que luchan desesperadamente y con razón, especialmente las Asociaciones de Victimas de accidentes de tráfico además de gran parte de nuestra sociedad con tal de erradicar esta lacra que suponen los accidentes viarios mortales.
Pues bien, la comparativa con los restantes Codigos penales de los países de nuestro entorno europeo que tratan el delito de la imprudencia grave con resultado de muerte y su endurecimiento en el caso de producirse por conducción etilica o drogas, como decimos, nos conduce a la necesidad urgente de una nueva Reforma en nuestro Código Penal para la regulación de esta imprudencia viaria, ya sea por la revisión de este artículo 382 del CP que, en definitiva, cuando junta dos delitos, realmente sólo castiga uno, el más grave (142-1º) pero que deja indemne al otro (379-1º,2º o 380 o 381) o bien que se cree como ya ha propuesto algún Magistrado del Alto Tribunal y relevante en la materia, la creación de un nuevo precepto, concretamente, el futuro artículo 142-3º CP que crearía el delito de homicidio vial y que castigaría con una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de 150.000.-€, considerándose que se produce un dolo eventual en lugar de una simple imprudencia, en los accidentes mortales cuyo conductor lo ha hecho bajos los efectos del alcohol o drogas, porque conducir bajo estos efectos determina un conocimiento previo del riesgo que asume, que pone en peligro la vida de los demás al tener mermadas sus condiciones y capacidad para conducir al haber ingerido alcohol o tomado drogas.
Tal y como señalamos, los Códigos penales de países de nuestra órbita europea, tratan de diferente manera y más dura estas imprudencias viarias y así vemos:
Código Penal Francés
En Francia, el homicidio involuntario por imprudencia está regulado en el Artículo 221-6 del Code Pénal. La pena para este delito es de hasta tres años de prisión y una multa de 45.000€. Si el homicidio se comete en el contexto de una actividad profesional, las penas pueden ser más severas. Realmente, el Homicidio Vial (como se conoce en Francia), impone un minimo de cinco años y 75.000.-€ con carácter general con posibilidad de incrementar dichas penas a diez años y 150.000.-€.
Código Penal Italiano
En Italia, el homicidio por imprudencia está regulado en el Artículo 589 del Codice Penale. La pena para este delito es de dos a siete años de prisión. Si el homicidio se comete en el contexto de una actividad profesional, las penas pueden ser más severas, similar a la legislación francesa. En realidad, el Homicidio en Carretera o Stradale (como se conoce en Italia), se castiga con siete años de prisión.
Código Penal Alemán
En Alemania, el homicidio por imprudencia está regulado en el § 222 del Strafgesetzbuch (StGB). La pena para este delito es de hasta cinco años de prisión o una multa. La legislación alemana también contempla circunstancias agravantes que pueden aumentar la severidad de la pena.
Expuesto cuanto antecede, la conclusión es abogar por una nueva y urgente Reforma de las imprudencias viarias en nuestro Código Penal, que nos acerque a los modelos del Homicidio Vial implantado en Francia o al Homicidio Stradale italiano, reconociéndose un dolo eventual tan reprochable como el directo del artículo 138 CP, porque tan reprochables son uno como el otro: << todas las formas de dolo tienen en común la manifestación consciente y especialmente elevada de menosprecio del autor por los bienes jurídicos vulnerados por su acción>> (STS 737/1999, de 14 de mayo; 1349/2001 de 10 de junio; 2076/2002 de 23 de enero de 2003).
Abierto queda el debate, tienen la última palabra nuestros legisladores.
El marco legal del lujo: la regulación de los alquileres de vivienda en propiedades exclusivasUna vivienda suntuaria o de lujo es aquella con una superficie superior a 300 metros cuadrados, o aquella cuya renta inicial en cómputo anual sea mayor a 87.318 euros al año y el arrendamiento lo sea de la totalidad de la vivienda. O, dicho de otro modo, que la renta anual exceda 5,5 veces el SMI computado de forma anual.
La regulación del arrendamiento de las viviendas de suntuarias no es la misma que la del arrendamiento de viviendas de gama media y baja. En ambos casos se está cubriendo una necesidad de vivienda, sin embargo, nuestro legislador entiende que en el caso de las viviendas que no son de lujo, las más habituales, la parte arrendataria está en una situación de desigualdad en cuanto a poder de negociación, de ahí que proteja a la parte más débil limitando la libertad de pactos, la finalidad es evitar que quien cuenta con una posición dominante, la parte arrendadora, abuse de ella.
Sin embargo, se entiende que esta situación de desigualdad entre parte arrendadora y parte arrendataria no existe en el caso de los arrendamientos de viviendas de lujo. Por lo que no existe esta protección de la parte arrendataria en los alquileres de alto standing.
¿Qué cambia?
Que en el caso de los alquileres de viviendas de lujo prevalece la libertad de pactos entre los contratantes sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que en los arrendamientos de viviendas “estándar” la libertad de pactos está limitada por las disposiciones del Título II de la LAU.
Las consecuencias prácticas de esto son considerables, por ejemplo, en los arrendamientos de viviendas suntuarias no existirían prórrogas obligatorias y tampoco habría limitación del importe de la renta, salvo que así se pacte.
Eso sí, como en cualquier otro contrato, es crucial definir qué se estipula y cómo se estipula. Por ello, es recomendable contar con un asesoramiento legal impecable al redactar el contrato de arrendamiento de vivienda suntuaria.
10 aniversario de Impulsa Balears
El 26 de septiembre se celebró en la Rafa Nadal Academy by Movistar, Manacor, un acto especial para conmemorar el 10º aniversario de la creación de la Fundación Impulsa Balears al que asistieron los socios directores Joan y Gabriel Buades y la abogada Roser Servera.
Al evento, que se prolongó durante toda la mañana, asistieron un muy significativo número de patronos, colaboradores y otros invitados, sucediéndose las intervenciones en un amplio programa previamente diseñado que principió con unas palabras de bienvenida por parte del anfitrión, Rafael Nadal, y de la Presidenta de la CAEB y de la Fundación, Carmen Planas, para culminar con los discursos de conclusión del Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y de la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens. A lo largo de la mañana se sucedieron las interesantes ponencias, entre las que cabe destacar la de Jean Marie del Moral, reputado fotógrafo, o las del CEO de Camper, Miguel Fluxá, junto a de directora de producto, Cecilia Morell, sin olvidar a los restantes ponentes.
Buades Legal tiene la consideración de actor colaborador de Impulsa desde 2019 y estamos especialmente orgullosos de esa colaboración y de a cercanía que mantenemos con su director técnico, Antonio Riera quien, junto con su equipo, realizan una labor imprescindible para la mejora del conocimiento estratégico, la interacción regional, la competitividad, la economía circular y, en definitiva, el repensar del futuro de Balears.
En los años transcurridos, Impulsa ha conseguido ser un actor imprescindible en la determinación estrategia del futuro de nuestras Islas, evidenciando ser un foro que ha superado intereses cortoplacistas o veleidades partidistas para convertirse en una ágora de reflexión, pensamiento y dinamización imprescindible para el diseño de nuestro futuro.
Nuestro reconocimiento y felicitación a Impulsa Balears por el aniversario al tiempo que expresamos el redoblado compromiso de Buades Legal en seguir coadyuvando en la consecución de los objetivos que Impulsa Balears vaya fijando.
Miguel Reus y Gabriel Buades asisten a una cena coloquio con la presidenta Prohens organizada por el Cercle d’Economia de Mallorca
Los socios directores de Buades Legal, Miguel Reus y Gabriel Buades, asistieron el pasado día 24 de septiembre a la cena coloquio organizada por el Cercle d’Economia de Mallorca, exclusiva para los socios de la entidad, donde la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, analizó las medidas adoptadas hasta la fecha durante su mandato.
El evento, celebrado en el Hotel Valparaíso, reunió a más de cien personas y ofreció una oportunidad para que representantes de la sociedad civil plantearan sus inquietudes directamente a la presidenta.
Joan Buades asiste a la visita a la Finca Aubocassa organizada por APD
El pasado 19 de septiembre APD Balears organizó una visita guiada a la Finca Aubocassa, situada en Manacor, y a la que acudió en representación del despacho Joan Buades, socio director de Buades Legal.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de un recorrido guiado por las fincas e instalaciones de Aubocassa, donde conocieron de cerca la historia de la finca, que se remonta a la época andalusí y aprendieron sobre el proceso de producción del aceite. La experiencia finalizó con una cata de aceites y vinos de la casa, seguida de un delicioso pa amb oli en el Olivar.
Es de rigor felicitar a Aubocassa por la excelencia de su explotación agrícola y por la producción de un aceite de oliva virgen extra de calidad extraordinaria. Merece especial mención el papel de Tiffany Blackman, delegada de la firma, por su apasionada y detallada explicación del proceso de cultivo y producción, así como por la atención brindada tanto por ella como por todo su equipo. Por último, queremos dar la enhorabuena a APD Baleres por la organización de eventos tan interesantes, animándola desde aquí a que continúe promoviendo iniciativas de esta índole.